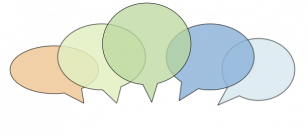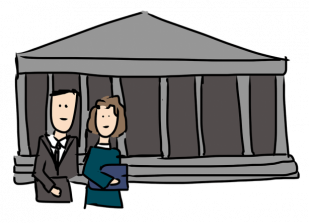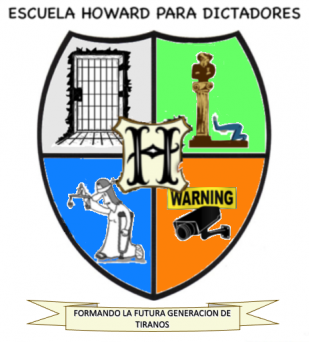Cómo tener un país propio
Antes que nada, es necesario contar con un pueblo. Pero el término «pueblo» es problemático y no ofrece un único significado. Básicamente podemos definirlo como el conjunto de personas que tienen una historia, una lengua, una religión, unas tradiciones y/o un destino en común. Obviamente, crear un pueblo es posible, pero lleva tiempo. Por lo tanto, lo más conveniente es partir de uno ya existente. ¿Es posible aducir que existen pueblos de una única persona? El único caso que me viene a la mente en este momento es el del ultimo de los mohicanos, llevada al cine en 1992.
Aunque parezca extraño, fue recién después de la Primera Guerra Mundial, que el principio de autodeterminación de los pueblos comenzó a adquirir relevancia. Entendiendo como tal al derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.
Pese a ello, debido al poder que aún conservaban las potencias coloniales europeas se le negó todo valor jurídico.
Recordemos lo que sucedía por aquella época.
La Primera Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial llamada “la Gran Guerra”, fue una confrontación bélica en la que se enfrentaron todas las potencias de la época. Por un lado el Imperio Alemán, el imperio Austro-húngaro, el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano, y por el otro, el Imperio Británico, Francia, Italia, el Imperio ruso, el Imperio japonés y Estados Unidos.
Fue entonces que Gran Bretaña, a través del alto comisionado británico en El Cairo, Henry McMahon, hizo llegar a Husayn ibn Ali, jerife de La Meca, que tenía a su cargo el gobierno de los santos lugares del Islam, La Meca y Medina, y por extensión de todo el Hiyaz, un mensaje en el que se le invitaba a aliarse con Gran Bretaña y sublevarse contra los Otomanos, a cambio del reconocimiento aliado de un estado árabe independiente desde la actual Siria hasta el Yemen, una vez liberados del dominio turco.
De esta manera en 1916 estalló la rebelión árabe. Las tropas rebeldes liberaron La Meca y Medina, al tiempo que cortaban la línea de ferrocarril que servía para el transporte de tropas otomanas; de este modo, el Hiyaz quedó libre del poder turco y se convirtió en un reino independiente. La rebelión, dirigida por dos de los hijos del jerife, Faysal y Abdullah y asistidas por el célebre Lawrence de Arabia, no por Peter O'Toole sino por el agente de enlace británico Thomas Edward Lawrence, continuaron luego hacia el norte, tomando el puerto de Aqaba en febrero de 1917, Yafo en noviembre del mismo año y finalmente Damasco el 3 de octubre de 1918. En la capital siria, en julio de 1919, un Congreso Nacional Árabe proclama la soberanía árabe sobre la Gran Siria o el País del Levante (entendida como los actuales Siria, Líbano, Jordania, Israel-Palestina y la provincia de Hatay, en Turquía) y designa rey al emir Fáysal, tercer hijo del jerife de La Meca Husáin ibn Alí, actual rey del Hiyaz y del país de los árabes (malik bilād al-`arab).
Sin embargo, las promesas de reconocimiento de un estado árabe hechas por Henry McMahon eran falsas, ya que, al tiempo que el alto comisionado las formulaba, Gran Bretaña y Francia preparaban en secreto el reparto de oriente medio de acuerdo con sus intereses y sin tener en cuenta la opinión de las poblaciones locales acerca de la organización del territorio.
El recién proclamado reino fue derrotado por los franceses en la Guerra Franco-Siria (en julio de 1920), abortando el estado árabe. En consecuencia, Francia se quedaría con la Siria Septentrional, en la cual crearían Siria y el Líbano, y Gran Bretaña con la Siria Meridional, en la cual crearían Irak, Transjordania y Palestina.
Expulsado de Siria, Fáysal es coronado rey de Irak, un estado creado artificialmente por los británicos, mediante la unión de tres de las antiguas provincias otomanas o vilayatos, a pesar de las grandes resistencias por parte de las poblaciones afectadas. Elegidos por Gran Bretaña la minoría árabe sunní se afianza en el poder, en detrimento de otras comunidades, como los árabes chiíes, kurdos y turcomanos, cuyas reivindicaciones serán reprimidas.
Consiente de la compulsión judía por su emancipación, cortó dos tercios de la Palestina que le habían adjudicado e inventó Transjordania, al este del río Jordán, donde instaló a Abdullá, hermano de Fáysal, y lo convirtió en el primer espacio limpio de judíos, porque allí no se permitía que se instalase judío alguno.
De Palestina, el tercio remanente, se retiraron sin proponer una solución entre árabes y judíos, a pesar de que estaban allí para favorecer la construcción de un Hogar Nacional para el pueblo judío.
Paralelamente los Ibn Saud, gobernantes del sultanato del Nejd, en la Arabia central, conquistaron y se anexionaron en 1925 el reino del Hiyaz, creando el reino del Nejd y del Hiyaz, el cual, en 1932, conformo el actual Reino de Arabia Saudita, poniendo fin a más de mil años de dominio hachemita en La Meca. Gran Bretaña rechazó ayudar a su aliado, el rey Husayn, aduciendo una política de neutralidad en el conflicto interárabe.
¿Autodeterminación de los pueblos? Solo una idea promovida por el presidente americano Woodrow Wilson.
Fue solo después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas en 1945, que el principio —no derecho— de libre determinación de los pueblos, junto al de la igualdad de derechos, se reconocen como base del orden internacional en el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas.
Pero no todo eran buenas noticias.
La autodeterminación inicialmente fue vista como una forma para que la gente que vivía bajo regímenes coloniales obtuviera su independencia o eligiera algún tipo de asociación con el antiguo poder colonial o con otro Estado. Cerca de una tercera parte de la población del planeta como Kenia o Papúa Nueva Guinea vio un cambio en su estatus político.
Pero en ningún caso podían hacerlo pueblos que deseaban independizarse de un Estado ya constituido libremente del que formaban parte. La idea de autodeterminación tenía como límite absoluto el respeto a la integridad territorial de los Estados.
Si la respuesta del derecho internacional realmente quisiera ser coherente con los principios democráticos, ¿no debiera ser justamente la contraria? ¿Que la integridad territorial de cualquier nación o Estado tenga como límite la voluntad de sus pobladores, es decir, su derecho a la autodeterminación? ¿Que se antepongan los derechos de las personas al dominio sobre la tierra? Las fronteras, adquirían carácter sagrado.
Entonces, ¿cómo se pueden combinar estos dos principios de que las fronteras no pueden cambiar, pero a la vez la gente debe tener el derecho a determinar su propio futuro?
La solución fue establecer que, para las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas que vivían dentro de las fronteras de un Estado miembro de las Naciones Unidas, que respeta sus principios y tiene un gobierno representativo de toda la población, el principio de libre autodeterminación le daba el derecho a la autonomía, pero no les permitía tener su propio país, respetando así la integridad territorial y la unidad nacional.
Esta fue la solución empleada en el caso de los kurdos de Irak.
En Irak viven unos seis millones de kurdos, principalmente e el norte del país, que representan entre un 15% y un 20% de la población, lo que los convierte en la minoría étnica más importante.
Aunque históricamente han disfrutado de más derechos que sus vecinos kurdos de otros Estados, también se han enfrentado a una brutal represión.
Tras sucesivas revueltas, primero contra los británicos y luego contra el Gobierno central de Bagdad, lograron en los años 1970 y 1980, una autonomía más de nombre que de contenido.
Sin embargo, a finales de los 70, el gobierno empezó a asentar árabes en áreas de mayoría kurda, concretamente alrededor de la ciudad rica en petróleo de Kirkuk, y relocalizar a los kurdos forzosamente.
Las políticas antikurdas se intensificaron durante la guerra de Irak con Irán, que se extendió desde 1980 hasta 1988, en la cual los kurdos apoyaron el bando iraní. Como represalia, Saddam Hussein inició una campaña contra los kurdos que incluyó ataques con gas mostaza contra la población de la pequeña ciudad de Halabja. Por lo menos 5.000 personas murieron.
Tras la derrota iraquí en la primera guerra del Golfo en 1991, los kurdos retoman las armas y la autonomía de facto, cuando Estados Unidos estableció una zona de exclusión aérea que protegió a los kurdos de la ira del dictador. A partir de entonces, empezaron a autogobernarse.
Tras la invasión americana en 2003 y la caída de Saddam Hussein, fue aprobada una nueva Constitución en 2005 que definió a Irak como un Estado federal y reconoció la autonomía de la región de Kurdistán así como sus leyes y fuerzas de seguridad independientes.
La solución perfecta, una región autónoma kurda integrada en un Irak democrático y federal con reconocimiento internacional.
Recordemos, sin embargo, que los kurdos de Irak solo representan una mínima parte del «pueblo kurdo» que habita en un territorio llamado Kurdistán. Con una población que oscila entre los 25 y 35 millones de personas constituyen la minoría étnica sin Estado propio más importante de todo el Medio Oriente.
Tras la Primera Guerra Mundial, en la que apoyaron a los aliados contra el Imperio otomano, los kurdos lograron por medio del Tratado de Sèvres (1920) el reconocimiento de la independencia de su país. Sin embargo, este acuerdo internacional nunca se ratificó y fue sustituido por el Tratado de Lausana (1923) que estableció las fronteras de la Turquía moderna y repartió el Kurdistán entre cinco países soberanos, Turquía, Siria, Irak, Irán y Armenia.
El hecho de vivir bajo diferentes realidades ha provocado que existan distintos kurdistanes con una raíz en común.
En Turquía viven unos 18 millones de kurdos, que representan entre un 15 - 20 por ciento de la población total, y casi la mitad de todo el pueblo kurdo.
Desde la fundación en 1923 de la República de Turquía, nacionalista y laica, el gobierno ha intentado eliminar su cultura, lengua y tradiciones recluyéndolos a zonas en el sureste del país. Negando incluso la existencia de una identidad étnica kurda y refiriéndose a ellos solo como «turcos de montaña».
En 1978 se creo el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), para defender los derechos del pueblo kurdo y reclamar por la creación de un Kurdistán unificado e independiente. En 1984, su brazo armado, las llamadas Fuerzas de Defensa Popular (HPG), iniciaron la lucha armada. Desde entonces, más de 40.000 personas han muerto y cientos de miles han sido desplazadas.
A partir del año 2000 el PKK comenzó a cuestionar si la lucha armada era la vía correcta para alcanzar la independencia del Kurdistán, y si bien no rechaza la posibilidad de un Estado kurdo independiente, afirma que aceptarían que las partes del Kurdistán divididas entre varios Estados (Irak, Siria, Irán y Turquía) gocen de un alto grado de autogobierno, de manera similar a un Estado confederal.
Las autoridades turcas acusan a la organización de terrorista que deben ser eliminadas justificando su persecución en territorio turco y en el norte de Siria ya que según ellos los grupos kurdos de Siria, como las Unidades de Protección Popular (YPG), son una extensión del PKK y comparten su objetivo de secesión por medio de la lucha armada.
En Siria viven algo menos de 2 millones de kurdos, que representan casi 10 por ciento de la población total del Estado, y que constituyen la minoría étnica más importante del país. De estos dos millones de kurdos, se calcula que entre doscientos cincuenta y trescientos mil carecen de la ciudadanía siria y no pueden, por tanto, acceder a la sanidad y educación públicas, tener propiedades, desempeñar actividades profesionales o moverse libremente dentro de su propio país.
Durante décadas, los kurdos han denunciado discriminaciones del gobierno central de Damasco. No se les permitió enseñar su propio idioma ni cultivar sus tradiciones y a su población se la ha mantenido deliberadamente empobrecida.
La tierra fue confiscada y redistribuida a terratenientes árabes, los campos petrolíferos les fueron arrebatados por el estado y las carreteras quedaron en mal estado.
La guerra civil, que comenzó en 2011, obligó al régimen a centrarse en los rebeldes armados, lo que le permitió a la minoría emanciparse.
Los kurdos, juntos a otros grupos étnicos de la región como árabes y turcomanos, instauraron una «administración autónoma» en el norte y este del país, basado en un modelo de democracia directa, y un ejército, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que, al mando de las Unidades de Protección Popular (YPG)—milicias kurdas—, fueron derrotando a los yihadistas y se convirtieron en el principal aliado de occidente.
Obviamente esta región autónoma no es reconocida por el gobierno sirio, que la considera ilegal y exige una vuelta a la situación anterior a la guerra. A pesar de ser un foco democrático en el país totalitario tampoco es reconocida por la comunidad internacional.
A diferencia de lo que ocurre en Siria, Iraq y Turquía, en Irán los kurdos no son la minoría étnica más importante. Con una población que ronda los ocho millones, representan alrededor del 10% de los iraníes, frente a los turcos azeríes, que alcanzan el 25%.
Habitan fundamentalmente en el noroeste del país, en la zona fronteriza con Iraq, una de las regiones más deprimidas del país junto con el sureste baluche y, en términos generales, se encuentran poco integrados en la sociedad iraní.
En Irán no es la identidad kurda lo que se persigue, sino su orientación religiosa, puesto que tres cuartas partes de los kurdos son musulmanes suníes, y sus reivindicaciones políticas. Fue precisamente en Irán donde, durante algunos meses, en 1946, se cumplió por primera vez el sueño de un Kurdistán, no unido, pero sí independiente, con el establecimiento de la República de Mahabad. Todos los partidos kurdos de Irán continúan ilegalizados. Situación no muy diferente a la del resto de movimientos opositores o de defensa de los derechos humanos.
Más recientemente, el derecho de autodeterminación ha reconocido lo que se conoce como la «remedial secession»o secesión como remedio. Esta posibilidad opera en aquellos casos de anexión previa e injustificada del territorio, graves violaciones de los derechos de sus habitantes o la negación o supresión de los derechos de autogobierno. También aplica si hay discriminación política de una comunidad y vulneración del trato de igualdad en la participación política frente a la población mayoritaria. En esos casos, la independencia estaría justificada como último remedio.
Probablemente usted este informado de la situación de los kurdos en Turquía, Siria e Irán por ejemplo, pero este no fue su caso.
Esto sucedió con Bangladés que se separo de Pakistán en 1971 debido a la grave opresión a la cual estaban sometidos los bengalíes por parte del gobierno central de Pakistán desde que se independizo del dominio británico en 1947
Mas recientemente Kosovo, que se separo de Serbia en el 2008.
Pueblos eslavos y albaneses han coexistido en Kosovo, un territorio en los Balcanes, desde el siglo ocho. A lo largo de la historia, el balance étnico se fue desplazando en favor de los albaneses, los cuales se transformaron en la mayoría de la población. A raíz de una serie de protestas de albano-kosovares en 1974, la constitución yugoslava le otorgó a Kosovo el estatus de provincia autónoma. La presión por lograr la independencia fue aumentando en la década de los 80, tras la muerte del presidente de Yugoslavia, Tito.
Cuando Yugoslavia se derrumbó, fue reemplazada por seis repúblicas, una de las cuales era Serbia. Kosovo no se pudo beneficiar de la secesión como las otras repúblicas, porque era una provincia autónoma de Serbia.
Cuando Slobodan Milosevic llegó a la presidencia de Serbia en 1989, abolió la autonomía de Kosovo, lo que dio lugar a un movimiento de resistencia pacífica que, no logró la independencia ni reestablecer la autonomía de la provincia.
A mediados de los 90, cuando los kosovares se dieron cuenta de que no lograrían su independencia por medios pacíficos, organizaron el Ejército de Liberación de Kosovo (KLA), un movimiento guerrillero albanokosovar, que llevó a cabo una serie de atentados contra objetivos serbios. Estos ataques precipitaron una respuesta militar brutal y masiva. Mientras tanto, las fuerzas serbias iniciaron una campaña de limpieza étnica contra los albanokosovares. Cientos de miles de refugiados huyeron a Albania, Macedonia y Montenegro. Otros miles murieron en el conflicto.
Gracias a la intervención militar de la OTAN en 1999, las fuerzas serbias fueron expulsadas y la ONU asumió el gobierno de la provincia hasta 2008, cuando declaró su independencia.
Serbia dijo que era inválido y llevó el asunto a la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que soluciona las disputas legales internacionales. Para sorpresa de muchos, la Corte dictaminó que la declaración de independencia de Kosovo no contravenía el derecho internacional; sin embargo, el presidente de Serbia entonces, Boris Tadić, reiteró la negativa del Gobierno serbio a reconocerla.
Hasta aquí, concluimos que los pueblos a los que les asiste tal derecho son exclusivamente los que se encuentran en situaciones de dominio colonial o minorías dentro de un Estado sometidas a opresión o discriminación.
En septiembre de 2017, la región autónoma del Kurdistán iraquí realizó un referéndum de independencia de la República de Irak. Más del 90% de los 3,3 millones de personas que acudieron a las urnas apoyaron la independencia.
El gobierno se opuso a la consulta y tachó la consulta de «inconstitucional», y adelantó que «tomará medidas para salvaguardar la unidad de la nación y proteger a todos los iraquíes».
La consulta tampoco fue bienvenida por el resto de la comunidad internacional. Solo un país expresó su apoyo, no solo al referendo, sino también a la posibilidad de un Kurdistán independiente: Israel. Lo cual no sabemos si es bueno o malo.
Ahora que Irak es una democracia y tiene un gobierno representativo de toda la población, y los kurdos cuentan con un alto grado de autonomía, ¿deberían quedarse tranquilos y renunciar a su anhelada independencia?
En tal circunstancia, los pueblos o minorías existentes en el interior de un Estado soberano solo tienen derecho a separarse en dos supuestos. Mediante el consentimiento expreso del Estado predecesor, como lo hizo Sudán del Sur de Sudán, o en caso de que se lo permita su derecho interno. Fuera de estas dos circunstancias, si un pueblo o minoría se declara unilateralmente independiente, es cuando hablamos de secesión y no de separación.
Solo un puñado de países reconocen el derecho a la secesión. El Principado de Liechtenstein a pesar de su diminuto tamaño; San Cristóbal y Nieves, dos islas del Caribe que conforman el país más pequeño del continente americano; Etiopia, en África; pero quizás, el caso más interesante sea el de Canadá.
La provincia canadiense de Quebec es la única de mayoría francófona. Por distintas circunstancias ha surgido un fuerte movimiento nacionalista, liderado por el Partido Québécois, que propugna por la secesión pacífica de la provincia. Después de alcanzar el poder provincial, organizó un primer referéndum, solicitando a los ciudadanos quebequeses una autorización para negociar una fórmula —bastante ambigua— de «soberanía-asociación» con el resto de Canadá. Esa propuesta fue derrotada, pero años más tarde se convocó un nuevo referéndum (en 1995) en el que se reiteró la consulta, esta vez con otra fórmula de soberanía, también ambigua. De nuevo, el nacionalismo perdió el referéndum, pero esta vez por la mínima.
Ante la hipotética posibilidad de que se convocase un tercer referéndum, el gobierno federal de Ottawa se dirigió al Tribunal Supremo para que se pronunciara sobre si Quebec podría separarse unilateralmente de Canadá en caso que los soberanistas ganaran un referéndum.
El Tribunal Supremo, después de dos años de deliberaciones, hizo pública su respuesta el 20 de agosto de 1998. Insólitamente, su veredicto fue bien recibido por los dos bandos. Dijo que Quebec no podía separarse unilateralmente, sin negociaciones, del resto de Canadá, de acuerdo con la Constitución de país vigente y el derecho internacional, pero, si una comunidad muestra su voluntad de separarse, el sistema democrático está obligado a negociar, porque la Constitución no puede ser una camisa de fuerza (straitjacket) para retener a una parte de su población contra su voluntad. Por lo tanto, si en un referéndum «una clara mayoría» responde afirmativamente a una «pregunta clara», el resultado impondría al gobierno federal la obligación de negociar cambios constitucionales, incluida la posibilidad de una separación.
Dos años después de la sentencia del Supremo, el Parlamento canadiense aprobó, a iniciativa del primer ministro Jean Chrétien, la llamada Ley de la Claridad (Clarity Act), por la que Canadá estableció expresamente las condiciones en las cuales el gobierno entraría en negociaciones que podrían conducir a la separación de una de sus provincias tras un referéndum.
Lo que podemos concluir es que, en el caso de Canadá, este ejercicio democrático ha quitado fuerza al independentismo y reforzado la unidad nacional.
De forma similar a la región de Quebec, Cataluña, en España, en base en fundamentos históricos, políticos, económicos y culturales, reclama su derecho a decidir su futuro como nación.
Sin embargo, el Estado español, los tres poderes de gobierno y el Rey incluidos, en lugar de atender el reclamo de una importante parte de la población, negó el problema, culpó y encarceló a los líderes independentistas, subestimó a los manifestantes y apeló a respetar la legalidad.
El Tribunal Constitucional prohibió la consulta, al considerar que vulneraba la Constitución, la cual no recoge el derecho de separación. Además, según la misma Constitución, estas consultas solo las puede convocar el rey a propuesta del presidente del gobierno y con previa autorización del legislativo. Las comunidades autónomas como Cataluña no tienen potestad para convocarlas. Y como la soberanía nacional reside en el pueblo español, una parte de este, los catalanes, no puede decidir por todos, es decir, todos los españoles deberían decidir si los catalanes pueden ser independientes o no.
En el caso español, la negación del reclamo y la fría aplicación de la ley ha reforzado el separatismo y producido una importante brecha social.
La Constitución española no es la excepción. La mayoría de las constituciones niegan categóricamente la posible división de su estado. Algunos llegan incluso al extremo de prohibir literalmente los partidos de ámbito regional, como es el caso de Portugal. Otros, como Francia, vetan incluso la posibilidad de modificar su carta magna para permitir una separación: «Ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio».
Incluso EE.UU. que mediante una guerra se separó unilateralmente de Gran Bretaña, empleó las armas para sofocar la secesión de los estados esclavistas del Sur.
El Reino Unido es el único país europeo que ha permitido en fechas recientes la celebración de un referéndum de independencia a una de sus regiones, Escocia. No por falta de Constitución sino por existencia de voluntad política.
Pero, ¿por qué se tiene tanto miedo a dar voz al pueblo soberano? Más aun cuando la mayoría de las fronteras se demarcaron por la fuerza y/o de forma arbitraria, sin tener en cuenta las preferencias de sus habitantes.
¿Acaso ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de separarse provocaría la proliferación de una multitud de nuevos estados independientes que nos conducirían al caos? ¿Acaso la independencia de Córcega, el País Vasco, Flandes o Groenlandia representan una amenaza para la paz y la estabilidad mundial? Mas aun si estos forman parte de Estados miembros de la Unión Europea donde los Estados nación se desdibujan, las fronteras desaparecen y se impone otro tipo de organización política.
Hasta la promulgación de la Ley de Divorcio, el matrimonio era «sagrado» y, por tanto, indisoluble. La irrupción del divorcio acabó con las uniones para toda la vida. Solo es necesario que uno de los conyugues lo solicite para su materialización, y por extraño que pueda parecer, la gente no acudía a solicitarlo en masa y la sociedad no colapsó. No solo se legisló sobre el divorcio, sino más tarde sobre el matrimonio igualitario, y actualmente sobre el vientre subrogado.
Es evidente que es necesario actuar bajo el ámbito de la ley, sin embargo, resulta igualmente evidente la necesidad de la perpetua adecuación de la norma a la realidad, para regular jurídicamente nuevas realidades, para proteger más eficazmente los derechos humanos y para fortalecer nuestro sistema democrático. Y, al mismo tiempo, intentar enmendar los errores y las injusticias del pasado, para crear un mundo más justo e igualitario.
Una vez que ya seas independiente, tengas una bandera, un himno y una selección de futbol, solo te faltara contar con el reconocimiento internacional. Que no te suceda lo mismo que a países como la República Turca del Norte de Chipre, Somalilandia —situada en el noroeste de Somalia y de la cual era parte—, Osetia del Sur y Abjasia y la región de Transnitria, entre la República de Moldavia y Ucrania, estados que funcionan con total independencia, pero que no cuentan con reconocimiento internacional.
Hasta la fecha, Kosovo ha sido reconocido como país independiente por unos 111 países de todo el mundo, incluidos la mayoría de los miembros de la UE, EE. UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, pero no España ni muchos países latinoamericanos. España no lo hace pensando en los serbios y los kosovares, sino especulando que el reconocimiento de un Kosovo independiente podría sentar precedente en el conflicto catalán.
Aunque los países individualmente pueden reconocerse entre sí, el gran premio para lograr ser considerado un Estado es contar con un asiento en las Naciones Unidas.
El Estado que quiere ser aceptado en la ONU debe enviar una carta al organismo, aceptando formalmente las obligaciones previstas en su Carta Fundacional. Posteriormente, el Consejo de Seguridad estudia la solicitud. Hacen falta nueve de los 15 votos, y que ninguno de los cinco países con capacidad de veto (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) se oponga a la admisión del nuevo miembro. Después, es necesario el voto afirmativo de dos tercios de la Asamblea General.
Los beneficios son incontables: puede facilitar enormemente que otros estados reconozcan al nuevo país, brinda acceso a préstamos del Banco Mundial y el FMI, permite formar parte de algunos de los organismos o agencias especializadas de la ONU, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el fondo de la ONU para la infancia (UNICEF) o la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero, sobre todo, le permitirá contar con la protección de la ley internacional, incluido el derecho a la Integridad territorial.
 Partido Popular 3.0
Partido Popular 3.0
 ¡Força al canut!
¡Força al canut!